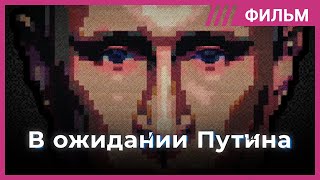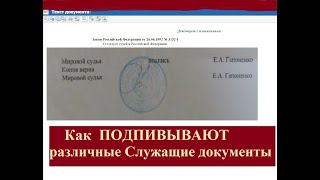De un lado el país más pobre de Occidente. Del otro una economía próspera en la región. De un lado tierras deforestadas. Del otro lado grandes tierras de cultivo y más vegetación. Uno hundido en la miseria. El otro un reconocido destino turístico. ¿Cómo es posible que dos sociedades que conviven en un espacio tan reducido hayan tenido caminos tan diferentes?
#Haití #LaEspañola
SUSCRÍBETE: [ Ссылка ]
El Espectador en Redes Sociales:
YouTube: [ Ссылка ]
Twitter: [ Ссылка ] @elespectador
Facebook: [ Ссылка ]
Instagram: [ Ссылка ]
Síguenos en Google: [ Ссылка ]
El Espectador
Es un reconocido periódico colombiano, con más antigüedad y renombre en el país. Tiene como objetivo mantener informados a sus lectores sobre las noticias importantes en temas de actualidad, opinión, política, tecnología, deportes, economía, ciencia, entre otros.
Para mayor información ingresa a: [ Ссылка ]
Últimas noticias de Colombia y el Mundo: [ Ссылка ]
Otros Canales de El Espectador:
Las Igualadas: [ Ссылка ]
La Disidencia: [ Ссылка ]
Moneygamia: [ Ссылка ]
La Pulla: [ Ссылка ]
Claro Oscuro: [ Ссылка ]
Colombia 2020: [ Ссылка ]
¿Por qué República Dominicana y Haití son tan distintos? | El Espectador
[ Ссылка ]