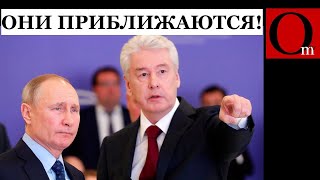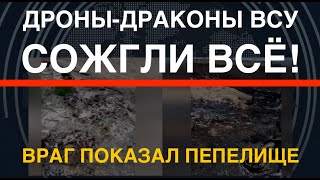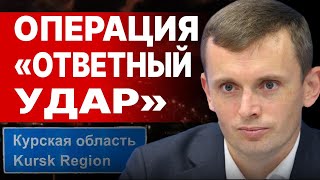Ernestina Godoy anticipa que ya existían antecedentes de elección de jueces en México, gracias a una propuesta suya, pero que la Cámara de Diputados rechazó. Igualmente, detalla las ventajas que vislumbra de la reforma al Poder Judicial.
#NoticiasMilenio
Suscríbete a nuestro canal: [ Ссылка ]
Sigue nuestro EN VIVO las 24 horas: [ Ссылка ]
Sitio: [ Ссылка ]
Facebook: [ Ссылка ]
X: [ Ссылка ]
Instagram: [ Ссылка ]
Tiktok: [ Ссылка ]